La virulencia de una pandemia como el COVID 19 no era del todo inesperada. Los expertos nos llevan alertando desde hace años, criticando la debilidad de nuestros sistemas sanitarios para detectar, evaluar, informar y responder a pandemias, y esto a pesar de los avisos que significaron el SARS, el MERS, la gripe aviar y la gripe porcina. Todas empezaron como virus en animales y después saltaron a humanos, desencadenando brotes mortales. En su Informe anual de Riesgos Globales de enero pasado, el Foro Económico Mundial, confirmaba que ningún país del mundo estaba completamente preparado para gestionar una pandemia y al mismo tiempo advertía que, a pesar de no ser el riesgo más probable, de producirse esta, podría desencadenar daños incalculables.
No se debe subestimar el impacto de una pandemia. En la historia de la Humanidad las pandemias han decidido la suerte de civilizaciones, con igual intensidad que la guerra o la economía, como nos cuenta en un libro reciente el historiador de medicina de la Universidad de Yale, Frank Snowden. El sarampión y la viruela y no los arcabuces de los conquistadores europeos diezmaron a los indios y precipitaron la caída de los imperios inca, azteca y de las tribus indias en Norteamérica. Así surgieron los imperios coloniales europeos del S. XVI que convirtieron al Atlántico en el epicentro del poder mundial hasta nuestros días.
El brote del COVID 19 se inició en China, una potencia ascendente desde hace décadas, dejando varios miles de muertos, pero con el paso de las semanas Estados Unidos, la primera potencia mundial, se ha convertido en el país más afectado con más de 2 millones de personas contagiadas y más de 100.000 fallecidos.
La pandemia se ha extendido por todo el planeta, contagiado por lo menos a casi 8 millones de personas y matado a más de 400.000 personas. Ha ocasionado el confinamiento de más de la mitad de la población y paralizado la economía mundial, que caerá 3 puntos porcentuales este año según el FMI, un dato peor que el registrado en la crisis financiera de 2008. Las caídas de la actividad económica en Occidente nos recuerdan a la Gran Depresión de los años 1930; si se mantuvieran en el tiempo las implicaciones geopolíticas podrían ser similares.
El contexto de esta pandemia es trascendental. El COVID 19 golpea a la Humanidad en un momento en el que se tambalean los pilares del Orden Internacional liberal, surgido después de la II Guerra Mundial, asentado sobre el multilateralismo, las democracias liberales y la Globalización -John Ikenberry-, y apuntalado con la caída de la URSS en 1991. El declive de este Orden Internacional, según Robert Kagan, comenzó a comienzos de este siglo. A su entender, este fenómeno se debe en parte a la creciente pujanza y asertividad de varios Estados revisionistas (de tamaño grande o intermedio), que desean subvertir el orden internacional auspiciado por EEUU a partir de 1945. Según Kagan, China y Rusia. El Brexit como la elección de Trump, reflejan también las graves dudas existentes en Occidente sobre la razón de ser del orden internacional actual.
En este momento de enorme incertidumbre, me propongo aportar unas pinceladas sobre el mundo que viene, sin pretender ser exhaustivo.
Globalización y comercio
En primer lugar, veremos una ralentización mayor de la Globalización y la regionalización del comercio. Se culpará a las fronteras abiertas y a la interdependencia económica de la propagación meteórica del virus, y se extenderán actitudes anti-globalistas, nacionalistas y proteccionistas en la opinión pública y en los gobiernos.
Dos de las divisas de la Globalización, las cadenas globales de producción y la deslocalización, retrocederán. Las cadenas globales de producción, por ejemplo en la industria automovilística, han sufrido mucho debido a su dependencia de las fábricas chinas de componentes. En adelante las empresas occidentales diversificarán proveedores y en su selección también actuarán movidas por razones de seguridad nacional. Ponderarán los efectos de esa selección en la resiliencia de sus sistemas productivos, junto con la eficiencia. No hay nada nuevo en esto, las empresas occidentales ya no estaban confiando tanto en la fabricación china de componentes, debido al aumento de los costes laborales en el gigante asiático y a los avances de la robótica. El modelo de just in time, stocks justos, que estas cadenas globales de producción garantizaban, estaba también en cuestión por su alto coste medioambiental inherente al uso masivo del transporte.
También veremos cierta relocalización industrial, es decir, el repliegue de la fabricación hacia los países de origen de las empresas matrices, frente a la deslocalización característica de la Globalización.
El comercio se reducirá, entre un 10 y un 30% este año según la Organización Mundial del Comercio, y la incertidumbre frenará los planes de los inversores, que preferirán asignar recursos a proyectos cerca de casa.
Digitalización
En segundo lugar, la transformación digital de la sociedad y de la economía se intensificará y mantendrá viva la llama de la Globalización. Con media humanidad confinada se ha disparado el número de personas que aprenden, compran, se divierten y trabajan online. Gobiernos y empresas han podido amortiguar en parte el golpe del confinamiento sustituyendo oficinas y viajes intercontinentales por teletrabajo y plataformas de videoconferencias como ZOOM o Reúnete. Con los cofres vacíos, las empresas valorarán más las modalidades no presenciales de trabajo, su productividad, y se resistirán a pagar dietas y billetes de avión.
Surgen nuevos ejes de desigualdad y se acentuarán otros. Con el confinamiento se ha dividido a los trabajadores entre aquellos que pueden trabajar desde casa, un porcentaje bastante alto en las economías avanzadas, y aquellos que tienen que acudir presencialmente y arriesgar contagio. La aceleración de la digitalización acentuará la brecha digital entre países y dentro de los países.
Democracia
En tercer lugar, la democracia liberal seguirá retrocediendo. En enero pasado, solamente 22 países reunían los requisitos de una democracia plena, según The Economist. Un informe de la Universidad de Cambridge, también de la misma fecha, concluía que la confianza en la democracia está en sus niveles más bajos desde 1970, la mayoría de los ciudadanos ha perdido su fe en ella. El informe subraya que la Recesión económica de 2008 disparó la desafección hacia la democracia, como se evidencia en el aumento de personas descontentas de un 37% en 2007 al 58% actual. 2008 fue el inicio de lo que algunos han llamado la Recesión democrática global. Quedan lejos los años dorados de la década de 1990 en la que la tesis del fin de la historia y de las ideologías, del reinado del liberalismo triunfante, era indiscutida. Muchos analistas achacan la situación actual a la complacencia con esa idea.
Demos por hecho una nueva oleada de populismo. Por un lado, la crisis económica actual ensanchará la desafección hacia el sistema democrático, entre los nuevos parados, excluidos, pobres y desclasados. Pero al auge del populismo no solo contribuirá el malestar social, el populismo surfea sobre una ola de sobreabundancia informativa gracias a las nuevas tecnologías, entre las que se cuelan las fake news y la desinformación. A los ciudadanos les cuesta encontrar fuentes fiables, redundando todo ello en desconfianza hacia las instituciones y las narrativas oficiales.
Los partidos populistas ganarán más elecciones en los próximos años, mientras que muchos partidos liberales, de centro y progresistas se verán inexorablemente arrastrados hacia los extremos, de la Extrema derecha nacionalista y de la Extrema izquierda.
Las democracias solo recuperarán el favor de la ciudadanía si garantizan que nadie se queda atrás, por ejemplo, a través de programas de rentas mínimas. Además, los epidemiólogos nos advierten que para superar la pandemia actual y los brotes que vengan después debemos pensar en la salud de toda la población; los países que tratan la salud como un bien de consumo, EE.UU., deberán replantearse la cobertura sanitaria universal. La pandemia golpea más fuerte, según los primeros estudios, a las clases menos pudientes. En Estados Unidos, este es el caso de los afroamericanos, que tienen más probabilidades de morir que los blancos no hispanos porque tienen menos posibilidades de acceder a tests y a un tratamiento, y porque ya de por sí presentan más enfermedades crónicas.
Por otra parte, algunas democracias están implantado, en nombre de la salud pública, medios de vigilancia masiva y geolocalización, que se quedarán con nosotros una vez vencida la pandemia, recortando nuestra privacidad y desatando la ira de liberales y progresistas. Algunas sociedades tienen más miedo al virus que a un Estado de vigilancia orwelliano.
Los regímenes autoritarios y los ejecutivos en las democracias iliberales no renunciarán fácilmente a los poderes excepcionales que han asumido durante la crisis sanitaria para contener el virus.
Estados e identidades nacionales
En cuarto lugar, en un ambiente contrario a la Globalización, ante la visible descoordinación internacional, saldrán reforzadas las identidades nacionales frente al cosmopolitismo liberal. La ONU, el FMI, la Organización Mundial de la Salud, cuestionadas por las potencias emergentes, que las acusan de replicar en su liderazgo y en la toma de decisiones un reparto del poder propio de otro tiempo, y criticadas por la administración Trump, por no avenirse a sus postulados, siguen sin ofrecer una respuesta coordinada a una amenaza global, sistémica. La descoordinación internacional contrasta con el papel del G-20 en la respuesta a la crisis financiera de 2008. Una actuación insuficientemente meritoria pasará factura al multilateralismo y a la Gobernanza mundial en los años venideros.
La respuesta sanitaria y económica la están dando los Gobiernos nacionales, movilizando ingentes cantidades de recursos para contener al virus, sostener las rentas de los trabajadores y la actividad de las empresas. Ante tanta incertidumbre los ciudadanos y las empresas miran a los gobiernos en busca de protección. Según el equipo económico del Center for Strategic and International Studies de Washington, los paquetes de estímulo fiscal que han anunciado los países del G-20 ascienden al 10% del PIB mundial de 2019.
En este contexto de descoordinación internacional, la pandemia ha reforzado al Estado en su papel tradicional de protector del pueblo frente a amenazas externas. Los tres vértices del Estado recuperan cierta prominencia: las fronteras con las prohibiciones a la entrada de ciudadanos de otros países, permitiendo la repatriación solamente de sus nacionales, el ejercicio de poderes extraordinarios inherentes a la soberanía, los tambores de guerra que han utilizado los dirigentes nacionales para subir la moral y fortalecer a la nación frente al virus, el nacionalismo.
Conflictos
En quinto lugar, sospecho que aumentará la conflictividad internacional. En el corto plazo, puede que se reduzca la intensidad de los 33 conflictos armados activos en la actualidad mientras el mundo sigue centrado en la contención de la pandemia. La llamada a un alto el fuego mundial de Antonio Gutierrez, Secretario General de la ONU, solamente obtuvo una respuesta modesta. Es de destacar que los grupos armados con más expectativas de gobernar, por ejemplo los Talibanes en Afganistán, han cooperado con las organizaciones humanitarias en la contención del virus. Por el contrario, Al-Shabab, ha señalado que el COVID19 es un castigo a los infieles en Occidente y en China.
En el medio plazo, la crisis sanitaria y económica castigará mucho más a los países menos desarrollados, que carecen de instituciones sólidas y de recursos suficientes para compensar la pérdida de rentas. Según Naciones Unidas, sus sistemas sanitarios cuentan con 7 camas hospitalarias, 2 médicos y 6 enfermeras, por cada 100.000 habitantes, frente a las 55 camas, 30 médicos y 81 enfermeras de los países más desarrollados. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la llegada de la pandemia a África, el continente más pobre y el que alberga una tercera parte de los conflictos armados vivos en el mundo, podría causar un desastre sanitario. De momento no ha ocurrido.
Las Organizaciones Internacionales anticipan entre 50 y 500 millones de nuevos pobres extremos, aquellos que viven con menos de 2 dólares al día. Muchas milicias y cárteles ya están aprovechando esta oportunidad para legitimarse frente al Estado y se están ocupando de ellos.
En estas circunstancias habrá nuevos agravios, tensiones y conflictos, entre y dentro de países, y más Estados fallidos. Y los amortiguadores clásicos protegerán a los países menos avanzados de una forma muy limitada. El sistema de seguridad colectiva de la Organización de Naciones Unidas se encuentra en sus horas más bajas, con un Consejo de Seguridad paralizado. El sistema de cooperación internacional y la ayuda humanitaria, de la que dependen muchos de los Estados frágiles afectados por conflictos, se ha visto mermado por la pandemia, y tardará en recuperar los niveles de asistencia pre-COVID 19. En abril la ONU suspendió hasta junio de 2020, la rotación en sus 13 misiones de paz, que apoyan los pocos servicios públicos que prestan Estados frágiles a la población.
Las sociedades occidentales, entregadas a su reconstrucción, se mostrarán menos dispuestas a dedicar recursos escasos a la ayuda al desarrollo o a la gestión de conflictos lejanos, y mostrarán más oposición a la inmigración, en sintonía con un nacionalismo in crecendo y unas fronteras que recobran su importancia.
La rivalidad entre China y Estados Unidos
En sexto lugar, el conflicto entre China y Estados Unidos vertebrará las relaciones internacionales en los años venideros. En 2019 fue una guerra tecnológica y comercial. En 2020 batallan por imponer su relato al mundo a través de una guerra de desinformación. Washington insiste en que el problema es ese virus “chino”, acusando a Pekín de haberlo inventando en un laboratorio, y de haber ocultado la gravedad del brote. China contraataca y proyecta la imagen de su estrategia decidida de contención rápida de la pandemia, frente a la gestión desordenada y tardía de EE.UU y de Europa. Pekín vende un retrato de régimen comunista eficaz frente a la incapacidad de las democracias decadentes.
China lleva ventaja pues ha sido la primera gran potencia que ha contenido la pandemia, permitiéndole despegar económicamente y emprender la llamada «diplomacia de la mascarilla» a través de ayudas a los países más afectados (con material sanitario y médicos), que emplea con la idea de mostrar la ausencia evidente de liderazgo de los Estados Unidos de América.
La pandemia no ha impedido que China y EE.UU. continúen su competición geopolítica en el Mar de China. A principios de abril una flotilla china, liderada por el portaviones Liaoning, se coló en el Estrecho entre Taiwán y Japón, aprovechando que dos portaaviones norteamericanos estaban en puerto, debido a los casos de COVID 19 entre sus tripulaciones. Durante unos días el Liaoning fue el único portaviones navegando en el Pacífico, evidenciando una vulnerabilidad de la supremacía marítima norteamericana.
En los años venideros la rivalidad entre China y Estados Unidos se recrudecerá. Un punto caliente será a quién confía Europa la construcción de las redes 5G, habiendo advertido Estados Unidos que si se decanta por la china Huawei generará una amenaza para la OTAN. La pujanza China, y las dudas de los aliados de EE.UU (Australia, Taiwán, Japón, Corea del Sur) en relación con el compromiso estadounidense con su defensa, elevarán la tensión entre China y sus vecinos, y la probabilidad de un conflicto militar en el Estrecho de Taiwán y en el Mar de China irá in crescendo.
¿Hacia un orden internacional más sinocéntrico?
Estados Unidos tiene suficiente músculo militar, económico y tecnológico para resistir el envite chino, pero liderar exige voluntad y empatía con sus aliados. Si mantiene el rumbo actual, con una estrategia exterior cortoplacista y díscola y sin atender la fractura interna cada vez más sangrante, allanará el camino a China.
Las alianzas de Estados Unidos son esenciales para contener a China. Cuando la crisis comenzó a golpear duro a Europa, Estados Unidos cerró sus fronteras a los ciudadanos europeos sin avisar a sus gobiernos. Washington necesitará recuperar la vitalidad de la Alianza Euro-atlántica. En el sudeste asiático, esas alianzas son particularmente imprescindibles. Australia, Japón, Corea del Sur y Taiwán piensan que no pueden frenar la pujanza china por sí solos. Esas alianzas siguen siendo fuertes pero para asegurar su viabilidad Estados Unidos necesitaría contrarrestar la influencia económica china y replantearse la renuncia a las grandes iniciativas de acuerdos comerciales para la región.
Por otra parte, Estados Unidos arrastra problemas internos serios que pueden lastrar su proyección exterior. Antes de la pandemia y de las movilizaciones que han sacado en las última semanas a millones de manifestantes en contra del racismo, Estados Unidos era una sociedad muy dividida cultural y políticamente. La pobreza, las desigualdades en el acceso a la salud y a la educación, el racismo son problemas endémicos. La gestión desordenada de la pandemia, con un Gobierno federal que no ha liderado la respuesta institucional, nos recuerdan episodios pasados de inacción por parte del Gobierno federal como el desastre del Katrina.
En mayo Estados Unidos no participó en una cumbre online presidida por Italia y la Comisión Europea para recaudar fondos para la investigación de una vacuna y el tratamiento del COVID 19. Nicholas Burns (Harvard) ha recordado que nunca antes Estados Unidos, desde que se convirtiese en una superpotencia al final de la II Guerra Mundial, había estado ausente del esfuerzo internacional para superar una crisis tan grave como la actual. Muchos analistas observan un retraimiento global de EEUU, similar al que ya se produjo en 1919 cuando el Senado norteamericano votó en contra de la Liga de las Naciones lo que alimentó las ambiciones imperiales de Japón y la asertividad de Alemania e Italia, conduciendo inexorablemente a una nueva conflagración mundial.
China, por su parte, decidió aislarse del mundo en la segunda mitad del s. XV, después de las expediciones de ultramar del almirante Zheng He. Emprendió un camino de decadencia hasta la ocupación japonesa de parte de su territorio en la edad contemporánea. Con la apertura iniciada en la década de los años 1970 durante el mandado del presidente Deng Xiaoping, ha recuperado en su política exterior el sinocentrismo de las etapas de mayor esplendor de su historia, en las que la civilización china se veía a sí misma como el centro del universo y al resto del mundo como bárbaros. Ha recuperado su protagonismo en el mundo y tiene hambre de liderazgo mundial.
Por otra parte, hay consenso en que Estados Unidos y Europa sufrirán un descalabro económico bastante mayor que China y el sudeste asiático. China incluso crecerá este año. Si la economía china resiste mejor que la norteamericana, será fácil consolidar, entre las opiniones públicas y gobernantes del Sudeste asiático, la narrativa de la eficiencia china frente a la incompetencia occidental.
No obstante, las autoridades chinas pueden tener dificultades si no recupera pronto un crecimiento del 6%, imprescindible a ojos de las autoridades de Pekín para garantizar el pleno empleo, un elemento principal de legitimidad del régimen comunista chino. En estos primeros compases de la crisis económica, en los que China no alcanzará ese ritmo de crecimiento, de alargarse la crisis, crecerá el malestar social y el régimen espoleará los sentimientos nacionalistas del pueblo contra sus vecinos y contra EE.UU.
Es muy probable que el COVID 19 acelere la configuración un nuevo equilibrio de poder mundial favorable a China. En el medio plazo, Pekín consolidará una esfera de influencia centrada en el sudeste asiático pero que alcanzará África, América Latina y algunos países europeos como Grecia. En el sudeste asiático, gobiernos débiles como Indonesia, Laos, Malasia, Camboya, cortejarán las inversiones chinas. China no solo tendrá más peso en las decisiones que se tomen en la ASEAN, sino también en el Sistema de Naciones Unidas.
El desinterés estadounidense por la coordinación internacional podría tener un efecto benigno para el orden internacional, como es ceder a China ciertos espacios de poder e influencia en la Gobernanza mundial, que las autoridades chinas llevan reclamado desde hace años para acomodar su peso en las decisiones de esas Organizaciones Internacionales a su poder relativo en el mundo de nuestros días.
Los europeos, en los momentos más duros, se negaron a enviar material sanitario a Italia, recordando los episodios más negros de insolidaridad europea durante las crisis financiera de 2008 y de los refugiados. La UE tendrá que sacudirse este sambenito para garantizar el futuro del proyecto europeo. De momento, está aprobando esa asignatura pendiente gracias a las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo y a un plan de reconstrucción centrado en los países más afectados por esta crisis, de 750.000 millones de €, de los cuales 500.000 millones serían a fondo perdido.
La economía europea, al ser muy abierta y expuesta a la contracción del comercio, sufrirá un revés económico notable. Además, aparte de las dudas sobre el proyecto europeo, recordemos que Europa ha crecido un punto porcentual por debajo de las grandes economías en las últimas décadas. Por otra parte, enfrenta el desafío de una población cada vez más envejecida.
En los próximos años, se centrará en su recuperación económica y en la definición de la relación futura con el Reino Unido tras el BREXIT. Tendrá que retrasar sus planes para dotarse de capacidades militares y seguirá confiando su defensa a la OTAN y a Estados Unidos. Intentará conservar la poca autonomía estratégica que aún tiene y se negará a ser un campo de batalla pasivo de las ambiciones geopolíticas de Rusia, China y Estados Unidos.
En definitiva, esta pandemia no parece que vaya a representar un antes y un después en la historia de la Humanidad. Tampoco va a decidir la suerte de la civilización occidental o china. Sí va a acelerar tendencias ya reconocibles en los últimos 10 – 15 años.
- Nos encaminamos a un mundo menos interconectado, más regionalizado, con cadenas regionales y locales de producción; más digital que nunca, con los dispositivos móviles, las aplicaciones, y las redes sociales siendo el hábitat casi único del ciudadano, de la empresa y de las administraciones.
- La tecnología facilitará la multiplicación exponencial de desinformación en la Sociedad de la Información,
- Un mundo con más pobreza y desigualdades a consecuencia de la crisis económica.
- En las sociedades avanzadas la infodemia y la crisis económica crearán un entorno menos amable para el liberalismo, para la privacidad, y el malestar social desencadenará una nueva oleada de populismos que surfean sobre la renovada fuerza de las identidades nacionales frente a los derechos individuales y el cosmopolitismo liberal.
- En los países menos avanzados veremos más autoritarismo e inestabilidad, más agravios y tensiones. Habrá menos ayuda al desarrollo y al mantenimiento de la paz procedente del sistema de Naciones Unidas, que se encuentra en horas bajas, y de los países avanzados, centrados en su reconstrucción.
- El poder del Estado se reforzará hacia dentro y hacia fuera, en un contexto de más democracias iliberales y regímenes autoritarios, y de declive de la Gobernanza mundial. Con agendas de seguridad nacional potentes y un maltrecho sistema de seguridad colectiva.
- China y Estados Unidos seguirán librando una guerra comercial, tecnológica, híbrida, con campañas activas de influencia, y ya no es descartable un accidente o un choque militar.
- Vamos a un orden internacional en el que las reglas tendrán menos peso, un mundo organizado en bloques rivales o esferas de influencia, en el cual el poder es casi lo único que determina la actuación de los Estados.
- Será un mundo donde Occidente seguirá perdiendo peso y China tendrá más influencia, ejercerá más poder blando, más liderazgo mundial.
No obstante, algunos acontecimientos futuros podrían modular los escenarios esbozados más arriba: la forma de la recuperación económica, en V, U o L, las elecciones de noviembre en EE.UU podrían situar en la Casa Blanca a un inquilino con una visión más liberal, la envergadura de los rebrotes de la pandemia que exigirían un confinamiento más prolongando, convirtiéndose en una amenaza existencial para algunos Estados, o el tiempo necesario para descubrir una vacuna que se espera no supere el año, y el tratamiento para reducir la letalidad del virus.
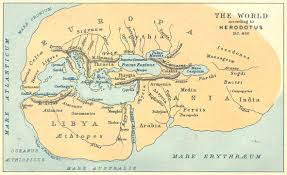

3 comentarios